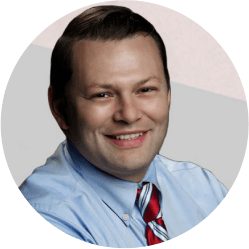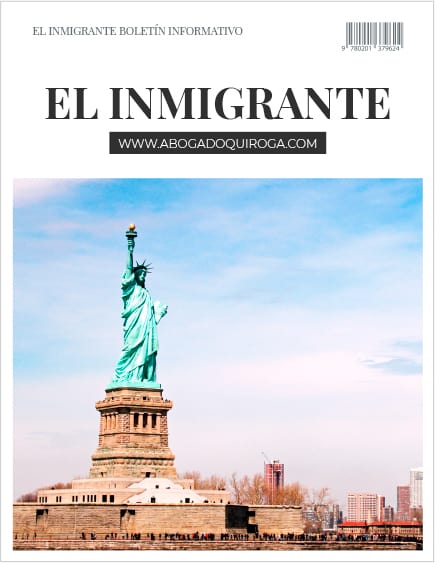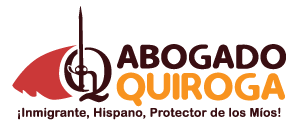¿Sueño americano o pesadilla habitacional? La realidad de los inmigrantes al buscar vivienda
Contenido

El acceso a la vivienda en Estados Unidos continúa marcado por profundas desigualdades raciales, étnicas y migratorias. En pleno 2025, las comunidades inmigrantes, especialmente las latinas, continúan enfrentando barreras históricas, discriminación y presiones políticas que restringen su derecho a una vivienda digna.
Factores como el estatus migratorio, así como el idioma; origen, color de piel, acento y religión siguen siendo utilizados para rechazar o excluir a inquilinos y compradores de vivienda. Justamente la discriminación puede darse en distintas etapas: alquiler, compra, créditos, seguros y cánones de arrendamiento.
En medio de todo este panorama, presento esta investigación en la que haré un análisis de esta realidad que día a día se vive en territorio estadounidense.
Empezaré señalando que acceder a una vivienda digna en Estados Unidos se ha convertido en un reto cada vez más complejo para millones de personas inmigrantes, ya sea que se encuentren en el país de manera documentada o indocumentada y aunque la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act) de 1968 prohíbe la discriminación en el arrendamiento, financiamiento y compra de vivienda por razones de raza, origen nacional, religión, sexo, situación familiar o discapacidad, la realidad muestra que las barreras persisten y, en muchos casos, se multiplican.
Hablar o no hablar inglés y el sobrecosto de ser inmigrante
Para entrar en materia, me referiré a los datos de la Revista de Economía de la Vivienda en su estudio: Dominio del idioma y propiedad de vivienda: evidencia de inmigrantes estadounidenses, en el que se refleja que el acceso a la propiedad en el país no es solo un problema de altos costos, sino también de desigualdades estructurales que afectan de manera desproporcionada a los hogares latinos e inmigrantes, como, por ejemplo: el idioma.
Los sobrecostos vinculados al idioma son una forma de discriminación indirecta que pasa desapercibida en las estadísticas tradicionales como:
- Depósitos más altos exigidos al momento de arrendar.
- Fiadores adicionales cuando el solicitante no tiene historial crediticio en EE. UU.
- Contratos traducidos a costo del inquilino, trasladando al arrendatario un gasto que debería asumir el arrendador.
El impacto no es solo económico, sino también social pues la combinación de altos costos, barreras lingüísticas, precariedad laboral y estatus migratorio genera un círculo de vulnerabilidad que mantiene a muchas familias latinas atrapadas en el mercado de alquiler, con pocas posibilidades de acceder a hipotecas y construir patrimonio.
| Dominio del idioma inglés y acceso a vivienda en inmigrantes (25-75 años) | |||
|---|---|---|---|
| Indicador | Bajo dominio | Muy buen dominio | Diferencia |
| Propiedad de vivienda | 49% | 64% | +15 pp |
| Con hipoteca | 68% | 76% | +8 pp |
| Habitaciones por persona | 0.20 | 0.06 | -0.15 |
| Dormitorios por persona | 0.42 | 0.17 | -0.25 |
| Vivienda de baja calidad | 3% | 1% | -2 pp |
| Edad promedio de llegada | 13 años | 7.6 años | -5.4 años |
| Edad promedio actual | 42.9 años | 45.2 años | +2.3 años |
| Hispanos | 81% | 41% | -40 pp |
El estudio realizado en inmigrantes de 25 a 75 años muestra que el dominio del inglés es un factor determinante en el acceso a la vivienda propia entre inmigrantes.
- Solo el 49 % de los inmigrantes con bajo dominio del idioma son dueños de una casa, frente al 64% de quienes reportan hablarlo muy bien. Esta diferencia de 15 puntos porcentuales refleja que el inglés no es solo una herramienta comunicativa, sino también una puerta de entrada al mercado hipotecario y a la estabilidad residencial.
- También hay una ventaja en el acceso a hipotecas (76 % vs. 68 %), lo que indica que un mejor dominio del inglés facilita la interacción con bancos.
A esto se suma que la calidad habitacional también mejora con la competencia en inglés:
- Quienes hablan inglés muy bien viven en hogares menos hacinados, con más cuartos y dormitorios por persona.
- Por el contrario, los inmigrantes con bajo dominio del inglés viven en condiciones de mayor hacinamiento: 0.20 habitaciones y 0.42 dormitorios por persona, frente a 0.06 y 0.17 respectivamente en el grupo con alto dominio.
La edad de llegada también es crucial:
- Los inmigrantes con buen dominio llegaron en promedio a los 7.6 años, mientras que quienes lo hablan poco llegaron a los 13 años. Es decir, llegar en la niñez temprana facilita la adquisición del inglés, lo que tiene un efecto directo en la inserción laboral, el acceso al crédito y, en consecuencia, en la propiedad de vivienda.
La composición étnica evidencia una fuerte correlación: el 81% de los inmigrantes con bajo dominio del inglés son hispanos, frente al 41% en el grupo con mayor dominio, lo que revela que la comunidad hispana es la más expuesta a las barreras lingüísticas y a sus efectos sobre el acceso a una vivienda digna. En términos de calidad, también se muestran desigualdades: un 3% de los de bajo inglés vive en viviendas de baja calidad, a diferencia del 1% que domina el idioma.
¿Qué dicen los datos sobre las quejas por acceso a vivienda por parte de los inmigrantes?
Ahora revisemos el informe de tendencias de vivienda justa de la Alianza Nacional de Vivienda Justa (NFHA por sus siglas en inglés), en el que se documenta cómo los inmigrantes, en particular los latinos, son víctimas de sobrecostos ocultos en el mercado de la vivienda. Veamos cuantas quejas se presentaron por parte de los inmigrantes:
De acuerdo con el más reciente informe, durante el año fiscal 2023 se reportaron 1.693 denuncias de discriminación por origen o nacionalidad, es decir, hacia personas inmigrantes o no nacidas en territorio estadounidense, lo cual representa el 4.96% del total de quejas que se presentaron.
Este porcentaje, aunque no es mayoritario, refleja que una proporción significativa de los casos de discriminación está vinculada a la condición de ser extranjero, lo que muestra cómo la nacionalidad sigue siendo un factor de exclusión frecuente en el acceso a derechos y servicios en Estados Unidos.
Así mismo, se registraron 27 quejas relacionadas con el estatus migratorio o con el estado de ciudadanía, lo que representa apenas el 0.07% del total de quejas (34.150). Aunque esta cifra es baja en comparación con otros motivos de discriminación, no necesariamente significa que estos casos sean poco relevantes; por el contrario, puede interpretarse como una señal de subregistro, ya que muchas personas con estatus migratorio vulnerable tienden a no denunciar por miedo a represalias o a ser detectadas por las autoridades migratorias.
Es importante aclarar que, de estas más de 34 mil quejas: el 82 % correspondieron al mercado de arrendamiento.
El subregistro es una realidad
Al revisar las cifras oficiales sobre discriminación en la vivienda, es fundamental reconocer que detrás de cada estadística existe un subregistro significativo. Las quejas recibidas y reportadas por las agencias gubernamentales solo reflejan una parte del problema porque miles de casos nunca llegan a formalizarse. Una de las principales razones sin duda es el miedo: precisamente muchas personas con estatus migratorio vulnerable o indocumentado temen que al denunciar puedan ser objeto de represalias o lleguen a perder su hogar y, de esta manera, quedar expuestos ante las autoridades migratorias.
A este temor se suma la posible desconfianza en las instituciones y las barreras lingüísticas, lo que dificulta el acceso a los mecanismos de denuncia. Para muchas familias inmigrantes, registrar una queja implica un proceso complejo en un idioma distinto, con trámites que no siempre están adaptados a su realidad. En la práctica, esto termina siendo un filtro que, de una u otra manera, desincentiva la defensa de sus derechos.
Lo que no se denuncia queda oculto y eso permite que se repitan los abusos, los cobros injustos y la exclusión en el acceso a la vivienda. Reconocer este subregistro es clave para entender que la vulnerabilidad de los inmigrantes no es solo económica o legal, sino también numérica: su verdadera situación no aparece reflejada en los informes oficiales.
Y es que en general, los datos muestran que la discriminación hacia personas inmigrantes en Estados Unidos se manifiesta más de manera indirecta, es decir, a través del origen o nacionalidad, que directamente por el estatus migratorio.
Este panorama me permite argumentar que existe una necesidad de fortalecer mecanismos de denuncia accesibles y confiables para las comunidades migrantes que promuevan la denuncia sin temor, de modo que se logre una medición más real de la magnitud del problema.
El caso ‘Reyes’, un ejemplo de unión latina
Un caso emblemático es el conocido como ‘Reyes v. Waples Mobile Home Park; que se registró en Virginia, en este los administradores exigieron que todos los inquilinos presentaran prueba de estatus migratorio legal y quienes no podían entregar esos documentos debían pagar un recargo de 100 dólares mensuales en la renta o, en algunos casos, se expondrían a la no renovación de su contrato.
Resulta que varios inquilinos latinos afectados interpusieron una demanda, alegando que la política tenía un impacto desproporcionado en la comunidad basándose en la Ley de Vivienda Justa (FHA), dado que muchos de ellos eran indocumentados o tenían familiares sin estatus regular.
El caso llegó hasta el Cuarto Circuito de Apelaciones y, en 2022, el tribunal concluyó que hubo un impacto directo sobre la comunidad latina, ya que se constituía discriminación por origen nacional, pues la mayoría de las personas que no podían cumplir con este requisito pertenecían a este grupo. El arrendador no pudo justificar la medida como “necesaria” para fines legítimos y se confirmó que cobrar más por no mostrar papeles o amenazar con el desalojo constituye discriminación ilegal bajo la Ley de Vivienda Justa (FHA).
Casos recientes (2024–2025)
Para evidenciar cómo esta realidad sigue latente hoy en día basta con que revisemos algunos casos que se han presentado en 2024 y 2025, que muestran que la discriminación en la vivienda hacia inmigrantes en EE. UU. no es un fenómeno aislado ni del pasado, sino una realidad vigente y diversa en sus formas:
| Ciudad – Estado | Año | Caso | Resolución |
|---|---|---|---|
| CHICAGO – ILLINOIS | 2025 | Un arrendatario amenazó a una pareja de inquilinos con llamar a ICE, por una disputa de renta en 2020, debido a su estado migratorio. | Corte ordenó pagar US $80.000 en daños y honorarios. |
| CALIFORNIA | 2025 | Un dueño de propiedad negó alquileres, basado en el estatus migratorio. | Acuerdo extrajudicial: compensación económica + políticas internas de vivienda justa. |
| CAMDEN, NEW JERSEY | 2024 | Una persona con DACA solicitó rentar apartamentos y fue rechazada, porque la empresa de administración exigía más requisitos. Además de la tarjeta de autorización de empleo; solicitaban prueba de residencia legal. | Demanda por discriminación bajo el título 42, resolución 1981 y leyes de vivienda justa; caso en tribunales. |
| FLORIDA | 2024 | Una Ley estatal de Florida que prohibía comprar propiedades a inmigrantes de ciertos países incluso legales, fue demandada por organizaciones como la Asociación Americana de Libertades Civiles. | Demanda por discriminación por origen nacional. ACLU y otros apelaron en cortes federales. |
- Chicago (2025): La condena contra un arrendador por amenazar a sus inquilinos con llamar a ICE refleja cómo el miedo a la deportación se sigue usando como un mecanismo de presión y hostigamiento. El hecho de que un tribunal aplicara la Ley de Vivienda Justa demuestra que, aunque existen marcos legales de protección, los abusos aún ocurren y requieren judicialización.
- California (2025): El acuerdo extrajudicial alcanzado por un propietario que negó vivienda debido al estatus migratorio evidencia que la discriminación directa en la selección de inquilinos sigue presente. Aunque en este caso hubo reparación, también muestra que las personas afectadas deben recurrir a procesos legales.
- Nueva Jersey (2024): El rechazo a una persona con Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) por exigir documentos adicionales refleja cómo las barreras administrativas son usadas como mecanismos de exclusión. Aquí no se trata de una negativa explícita, sino de requisitos diferenciados que funcionan como filtro discriminatorio.
- Florida (2024): La disputa judicial sobre la ley SB 264, que restringe la compra de propiedades a inmigrantes de ciertos países, pone en evidencia una forma de discriminación impulsada desde el propio marco legal del estado. Esto eleva el problema de un nivel individual a uno estructural, pues no depende solo de la acción de un arrendador, sino de una política pública.
Entonces, ¿En qué estados existe protección para acceder a una vivienda digna?
Hay un dato clave para comprender la realidad legal de la vivienda en Estados Unidos: casi todo el país cuenta con protecciones estatales adicionales a la Ley de Vivienda Justa (FHA), lo que permite tener un espectro amplio de defensa contra la discriminación.
En concreto, 41 estados más Washington D.C han adoptado leyes que refuerzan o complementan las garantías federales, estableciendo procedimientos locales para investigar quejas, sancionar arrendadores y propietarios, y garantizar el acceso equitativo a la vivienda.
Estas leyes estatales suelen incluir protecciones más específicas tales como la prohibición de discriminar por fuente de ingresos, estatus migratorio, identidad de género u otras categorías que no siempre están explícitas en la Ley de Vivienda Justa, lo que significa que, en muchos casos, una persona inmigrante o perteneciente a una minoría encuentra en la legislación estatal un respaldo más inmediato y adaptado a su realidad.
La excepción se encuentra en 9 estados que no cuentan con una ley estatal; Alaska, Arizona, Colorado, Luisiana, Mississippi, Oklahoma. Texas, Utah y Wyoming son los territorios en los que los inmigrantes dependen exclusivamente de la protección mínima de la Ley de Vivienda Justa y de las instancias federales como el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés) o el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés).
Por supuesto todo este panorama implica menos accesibilidad para denunciar, menos presencia de agencias locales de vivienda justa y mayores obstáculos prácticos para las víctimas de discriminación.
Órdenes ejecutivas de Trump en 2025 y su impacto en vivienda
Las decisiones presidenciales en materia de vivienda también han marcado de manera directa las posibilidades de acceso a un hogar digno para millones de inmigrantes en Estados Unidos.
En 2025, la administración Trump ha emitido varias órdenes ejecutivas que modifican sustancialmente el marco de protección existente, reduciendo el alcance de la ley, lo que ha debilitado los mecanismos contra la discriminación.
Estas medidas no solo afectan a quienes buscan alquilar o comprar vivienda, sino también a comunidades enteras que dependen de subsidios federales y garantías de igualdad. A continuación, detallaré las principales órdenes y su impacto en la realidad habitacional de los inmigrantes.
- Orden “Restoring Equality of Opportunity and Meritocracy” (23 de abril de 2025): Elimina la aplicación del principio de ‘disparate impact’ en investigaciones y litigios de agencias federales. Esto significa que prácticas en vivienda o préstamos hipotecarios que no son abiertamente discriminatorias, pero que afectan desproporcionadamente a inmigrantes o minorías, ya no podrán ser cuestionadas bajo ese estándar. Sin embargo, la Ley de Vivienda Justa ha protegido, históricamente, contra este tipo de discriminación indirecta.
- Restricción de subsidios federales a inmigrantes indocumentados (2025): A través de la orden “Ending Taxpayer Subsidization of Open Borders”, el gobierno prohibió que programas de vivienda financiados con fondos federales beneficien a personas indocumentadas.
- Revocatoria de la regla de acceso igualitario en vivienda (febrero 2025): El Departamento de Vivienda (HUD), bajo orden presidencial, eliminó la ‘Equal Access Rule’, que garantizaba que la asistencia en vivienda fuera accesible sin importar identidad de género. Con esta medida se abre la puerta a que programas federales y privados de vivienda puedan excluir a ciertos grupos vulnerables, debilitando el principio de no discriminación.
- Revisión de estándares antidiscriminación en créditos y vivienda (2025) El gobierno ordenó revisar la manera en que agencias y tribunales aplican la Ley de Vivienda Justa y la Ley de Igualdad de Oportunidad de Crédito, limitando de esta manera la capacidad de demandar a prestamistas o propietarios por prácticas de discriminación estructural en hipotecas o arrendamientos.
Derechos y alternativas jurídicas para que los inmigrantes ejerzan su derecho a la vivienda justa
Luego de haber analizado el panorama en su complejidad, hablemos de las herramientas o alternativas, ya que, aunque los inmigrantes en Estados Unidos enfrentan obstáculos significativos en el acceso a la vivienda, existen marcos legales y mecanismos de protección que buscan equilibrar la balanza. Como abogado de inmigración señalaré algunas herramientas útiles:
Por ejemplo, la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act en inglés) es la norma federal más importante y que rige en todo el territorio nacional: prohíbe la discriminación por origen, lo que significa que ampara tanto a inmigrantes documentados como a indocumentados. Sin embargo, la sola existencia de la ley no garantiza su cumplimiento, y los procesos de denuncia suelen ser largos y desgastantes.
Por otro lado, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés), a través de la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades (FHEO por sus siglas en inglés), recibe denuncias, pero su capacidad depende de los recursos disponibles y de la voluntad política de cada gobierno.
El Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés), por su parte, puede intervenir en casos de discriminación sistemática, aunque su actuación se reserva a escenarios de gran impacto.
A nivel local, el Programa de Asistencia para la Vivienda Justa (FHAP por sus siglas en inglés) permite que agencias estatales investiguen y sancionen, lo cual ayuda a acercar las herramientas legales a las comunidades, aunque con resultados desiguales dependiendo del estado.
En paralelo, organizaciones privadas cumplen un papel crucial: no solo ofrecen representación legal y apoyo directo, sino que también monitorean prácticas discriminatorias, documentan casos y ayudan a mantener el tema en el radar, evidenciando las realidades que viven los inmigrantes.
Vías de denuncia al alcance de la comunidad inmigrante
Para quienes enfrenten discriminación en el acceso a la vivienda, existen canales oficiales y seguros para presentar una queja. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés) recibe denuncias a través de su línea gratuita 1-800-669-9777. También a través de la página web de Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
A esto se suma que cada estado cuenta con agencias locales de vivienda justa que investigan estos casos, y organizaciones comunitarias que ofrecen acompañamiento legal y orientación gratuita. Estos recursos son vitales para que los inmigrantes documentados e indocumentados puedan denunciar abusos sin temor a represalias.
En síntesis, las protecciones legales son amplias pero insuficientes frente a la magnitud del problema. Para muchos inmigrantes, buscar vivienda es una experiencia marcada por el miedo, los costos ocultos y la incertidumbre sobre sus derechos.
La vivienda justa sigue siendo un reto desigual para los inmigrantes
Los casos recientes evidencian que el acceso a la vivienda no se limita al alquiler: también está en juego el derecho a poder acumular patrimonio y aspirar a la propiedad. En consecuencia, el llamado “sueño americano” de tener un hogar propio se transforma en un proceso desigual, más caro y riesgoso cuando se es inmigrante.
En conclusión, el acceso a la vivienda para inmigrantes en Estados Unidos en 2025 se configura como un reto atravesado por desigualdades históricas, discriminación persistente y un contexto político que en muchos casos profundiza las brechas.
Los datos muestran que factores como el dominio del inglés determinan en gran medida la posibilidad de acceder a vivienda propia: mientras solo el 49 % de quienes tienen bajo dominio poseen una casa, la cifra sube al 64 % entre quienes hablan inglés muy bien.
Además, la calidad habitacional mejora con la competencia lingüística, lo que refleja cómo el idioma se convierte en una forma de exclusión indirecta que implica sobrecostos económicos (depósitos más altos, fiadores adicionales, contratos traducidos a costo del inquilino) y vulnerabilidades sociales.
Las cifras también revelan que la discriminación hacia inmigrantes está lejos de ser marginal: en 2023 se registraron 1.693 quejas por origen o nacionalidad (4.96 % del total) y 27 por estatus migratorio o ciudadanía (0.07 %), siendo la gran mayoría en el mercado de arrendamiento (82 %). Este subregistro refleja que el miedo a denunciar sigue siendo una barrera central.
Casos emblemáticos como el de ‘Reyes v. Waples Mobile Home Park’ confirmaron en tribunales que políticas discriminatorias, como exigir estatus legal para arrendar o imponer recargos a quienes no lo prueben, violan directamente la Ley de Vivienda Justa.
Más recientemente, los casos de Chicago; California, Nueva Jersey y Florida muestran que la discriminación hacia inmigrantes no es un fenómeno aislado, sino una práctica que continúa viva y que adopta múltiples formas: desde la negación de vivienda hasta requisitos diferenciados para personas con protecciones especiales como DACA o incluso leyes estatales que restringen la compra de propiedades por nacionalidad, lo que reafirma la exclusión de la comunidad migrante.
En cuanto a las protecciones legales, aunque 42 estados cuentan con leyes estatales de vivienda justa que complementan la Ley de Vivienda Justa, existen 9 estados (Alaska, Arizona, Colorado, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Texas, Utah y Wyoming) donde las comunidades inmigrantes dependen exclusivamente de la protección federal mínima, lo que genera mayores vacíos de acceso y denuncia.
Como abogado de inmigración debo decir que el trabajo de conseguir vivienda digna sigue siendo un proceso desigual para millones de inmigrantes, más caro y riesgoso, donde el idioma, el estatus migratorio y la ausencia de protecciones estatales amplifican la vulnerabilidad. Así, el llamado “sueño americano” de tener un hogar propio continúa siendo una meta lejana, condicionada por barreras que transforman un derecho básico en una experiencia marcada por el miedo, la exclusión y en muchos casos, la incertidumbre.