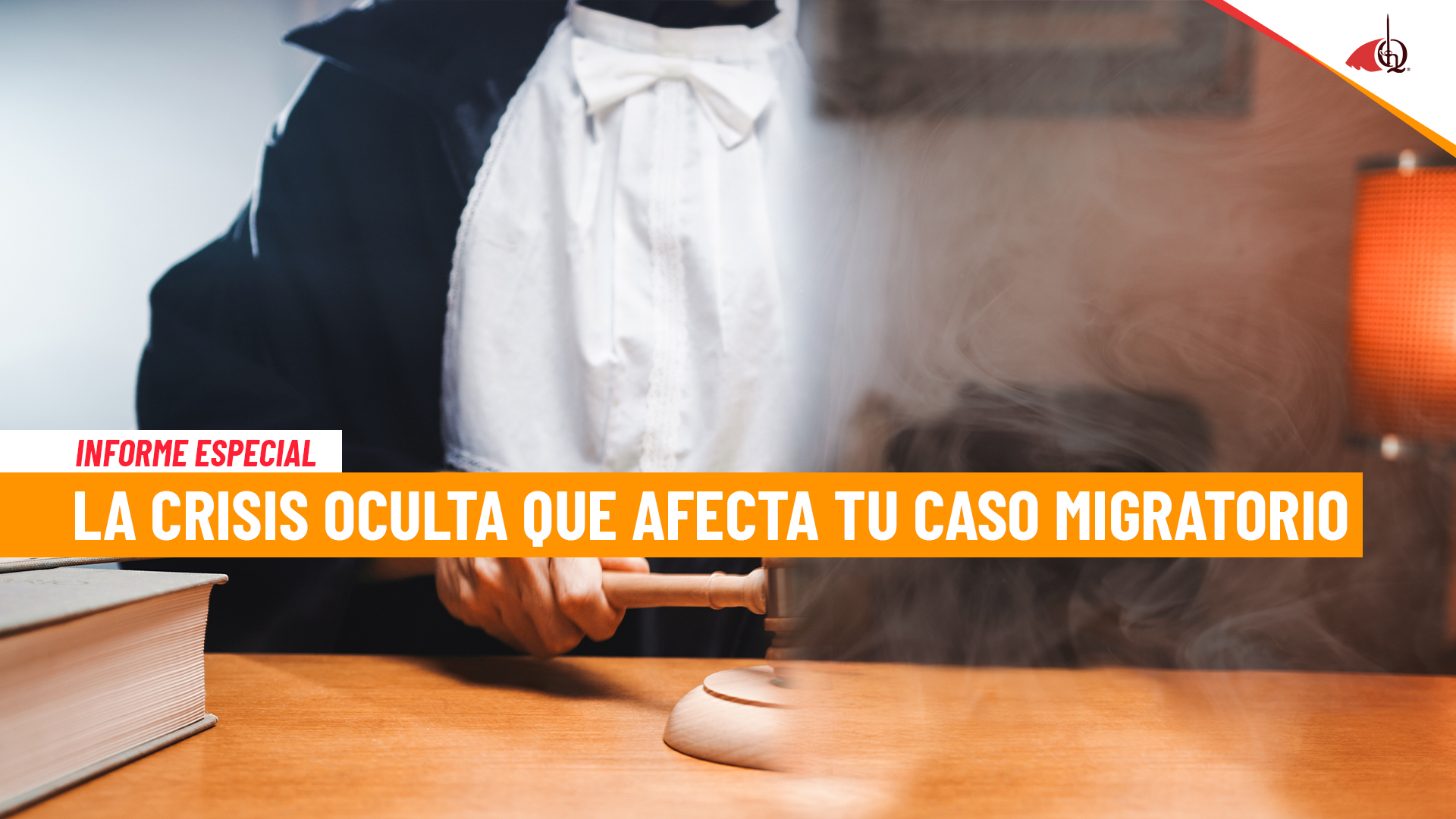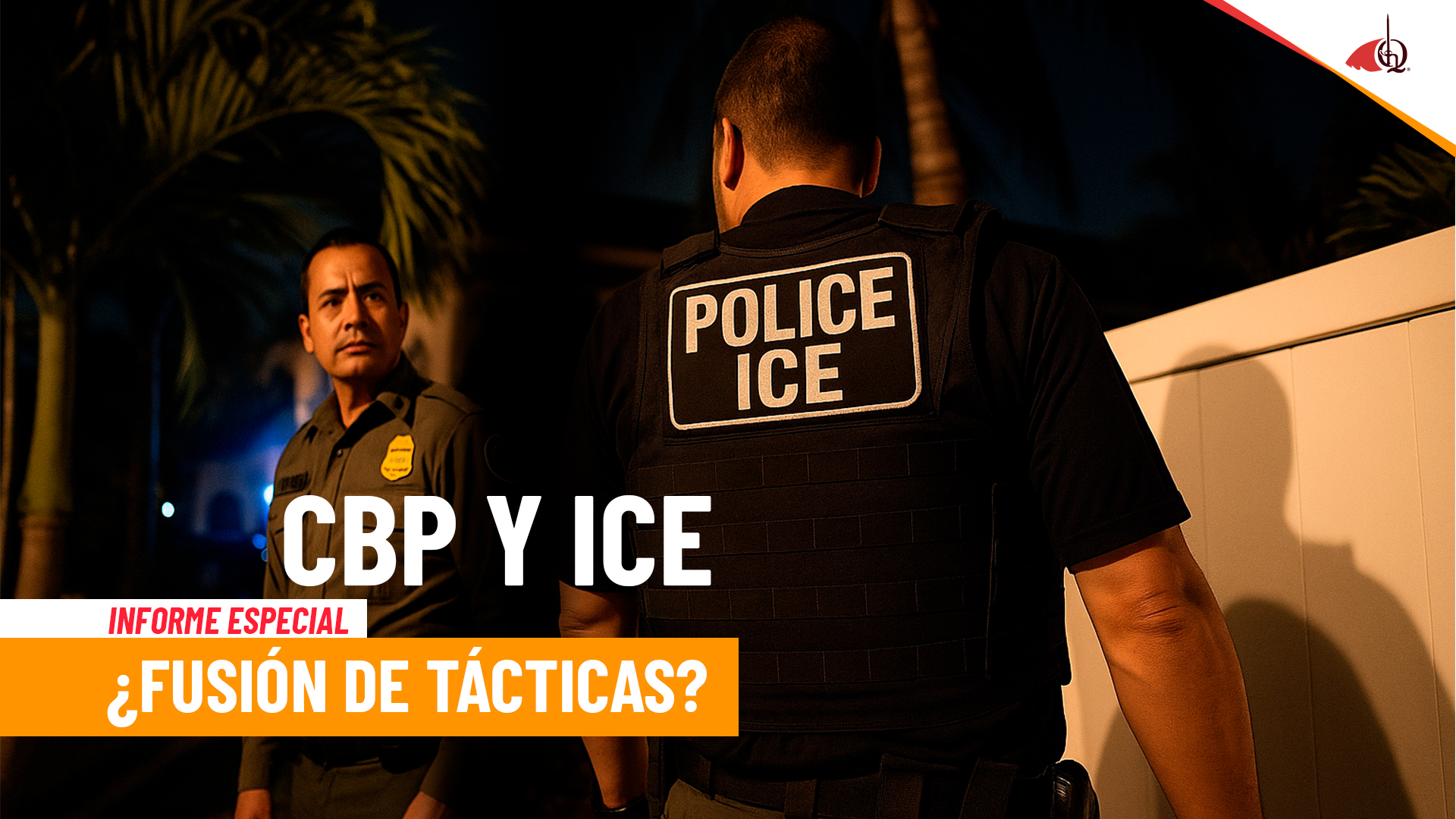En Estados Unidos, miles de mujeres inmigrantes que llegan con muchos sueños viven atrapadas entre dos miedos: el miedo a un agresor o agresora y el miedo al sistema migratorio. En sus hogares, enfrentan la violencia de pareja mientras que en las instituciones, sigue latente la posibilidad de ser ignoradas; revictimizadas o incluso deportadas.
Las historias detrás de las cifras se repiten en todo el país; mujeres que callan por temor a ser deportadas, que no acuden a la corte porque no hablan inglés o que se refugian en la casa de una amiga para evitar que la deportación sea la consecuencia de haber pedido ayuda o haber levantado su voz contra la violencia.
Sin duda, en medio de este panorama la promesa de protección que ofrece la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés), protección que también se extiende a hombres, creada en 1994 para proteger a víctimas de violencia, se diluye en trámites que muchas veces avanzan más lento que sus necesidades, dejando a muchas mujeres en una zona gris entre la esperanza y la desprotección.
Otras, que corren con mejor suerte, logran iniciar su autopetición bajo esta ley que permite, entre otras cosas, que las víctimas de abuso no dependan de su agresor y que les permite regularizar su estatus migratorio. Pero el proceso es largo y emocionalmente agotador: mientras esperan respuesta muchas siguen en potencial riesgo.
Las cifras oficiales muestran solo una parte del problema pues por cada caso reportado hay muchos más que no llegan a las estadísticas, un subregistro que se oculta tras el miedo y la desinformación. A pesar de los avances legales y del trabajo de organizaciones defensoras, la violencia contra mujeres inmigrantes crece más rápido que las respuestas del Estado.
En esta investigación especial cruzo datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), la Red Nacional para Poner Fin a la Violencia Doméstica (NNEDV por sus siglas en inglés) y la Alianza para Sobrevivientes Inmigrantes (AIS por sus siglas en inglés), el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC por sus siglas en inglés) y un compendio de estudios académicos revisados por la Librería Nacional de Medicina, esto con el objetivo de reconstruir el panorama más reciente de esta crisis silenciosa: cuántas buscan protección, cuántas la obtienen y qué factores las siguen empujando a la invisibilidad.
Una realidad que muestra una vulnerabilidad compartida
Empecemos por revisar un dato clave para entender el universo que vamos a analizar. Según el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC por sus siglas en inglés) en su medición más reciente, las mujeres inmigrantes en Estados Unidos provienen de más de 150 países, aunque México con 22.1 %, India con 5.6 %, Filipinas con 5.2 % y China con 5,1 % concentran más del 38 % de total.
Esta diversidad cultural si bien representa una riqueza para la sociedad estadounidense, también encarna un desafío para las políticas públicas, pues no existe un perfil único de mujer inmigrante víctima, sino una amplia gama de realidades que requieren respuestas diferenciadas.
Desde las trabajadoras domésticas sin documentos hasta las profesionales con visas profesionales, muchas viven bajo un mismo patrón de vulnerabilidad: la dependencia legal, económica o emocional del agresor. Sin redes de apoyo o sin información clara sobre sus derechos, muchas mujeres quedan atrapadas en relaciones abusivas, temiendo que denunciar signifique perderlo todo: su pareja, su sustento, su familia o su sueño americano.
La violencia desborda mientras las respuestas se tardan en llegar
Según el Informe anual de la Red Nacional para Poner Fin a la Violencia Doméstica (NNEDV por sus siglas en inglés) que retrata la magnitud del problema en los estados, solo en 2024, las organizaciones afiliadas a esta red atendieron a 77.292 víctimas, mientras que 13.956 solicitudes de ayuda no pudieron ser atendidas por falta de recursos o personal. Además, se registraron 22.701 llamadas a líneas directas, lo que evidencia una demanda constante de apoyo.
Justamente los estados más afectados son también los más poblados y con alta presencia de inmigrantes: Nueva York con 8.892 víctimas, Texas con 6.427, Illinois con 3.904, Pensilvania con 3.184 y Washington con 2.970. Esto lo analizaremos unas líneas más adelante.
Pero la otra cara del mapa a su vez muestra desigualdad: estados como Wyoming, Montana o Dakota del Norte reportaron menos de 500 víctimas atendidas, lo que permite entrever brechas de acceso a servicios especializados en regiones rurales o con menor infraestructura social.
Los estados donde más víctimas de violencia reciben atención
Los datos revelan que detrás de cada cifra no hay solamente una historia de vulnerabilidad, sino también de acceso a redes de apoyo que logran marcar la diferencia. El registro más reciente muestra que Nueva York encabeza la lista de atenciones en el país con 8.892 víctimas atendidas, una cifra que lo ubica muy por encima del resto de los estados.
En el segundo lugar aparece el estado de Texas, con 6.427 víctimas atendidas, un número igualmente significativo, pero con un trasfondo distinto, ya que su ubicación fronteriza lo convierte en un territorio de alto riesgo pues allí convergen flujos migratorios, detenciones y contextos de explotación.
El tercer puesto lo ocupa Illinois, con 3.904 víctimas atendidas, seguido muy de cerca por Pensilvania, que registra 3.184 donde se registra una disminución de casi la mitad de las víctimas atendidas en los dos estados que encabezan la lista.
A partir del quinto lugar, las cifras muestran una disminución progresiva, pero mantienen su relevancia. Washington con 2.970, Ohio con 2.701 y Florida con 2.604 se sitúan como polos intermedios. En estos estados, la presencia de comunidades migrantes y la acción de redes estatales han permitido ampliar el alcance de la ayuda.
Cierran el listado Massachusetts con 2.374, Missouri con 2.362, y Georgia con 2.095. Su inclusión confirma que el fenómeno no se concentra en unos pocos territorios, sino que atraviesa el país de manera transversal y si bien las cifras son menores, representan esfuerzos para fortalecer la atención a víctimas, muchas veces en entornos rurales.
En conjunto, estos diez estados concentran la mayor parte de las víctimas atendidas a nivel nacional. Nueva York, Texas e Illinois suman más del 40 % del total, lo que muestra un patrón de concentración en zonas con alta densidad migrante, los datos nos permiten entrever que la red de apoyo a las víctimas se está volviendo verdaderamente nacional y extendiendo su alcance.
Detrás de cada número hay una vida de una mujer que logró acceder a ayuda y por supuesto detrás de cada estado hay un entramado de instituciones, comunidades y políticas que definen hasta dónde llega, y dónde aún falta, la capacidad de respuesta frente a la violencia y la vulnerabilidad en Estados Unidos.
| VARIABLE | PROMEDIO |
|---|---|
| Porcentaje de mujeres inmigrantes que sufrieron algún tipo de violencia de pareja en la última década (2023) | 25% |
| Mujeres inmigrantes que en algún momento de su vida sufrieron violencia de pareja | 53% |
| Porcentaje de inmigrantes que reconocieron haber ejercido violencia de pareja en la última década (2023) | 14% |
| Personas inmigrantes que alguna vez ejercieron violencia de pareja | 12.8% (un solo estudio) |
| Obstáculos que enfrentan las mujeres inmigrantes para pedir ayuda o denunciar | Miedo a deportación; dependencia económica; idioma; desconocimiento de derechos |
Revisé un compilado de 20 estudios recapitulados de los últimos 10 años y que fue publicado en 2023 por la Librería Nacional de Medicina, que confirma la magnitud de la violencia de pareja en comunidades inmigrantes.
Las investigaciones revisadas muestran que, en promedio 25 % de las mujeres inmigrantes sufrió algún tipo de violencia con corte al estudio reseñado.
Es interesante ver que el ejercicio de recopilación de información también encontró que, en algún momento de su vida, ya sea niñas, jóvenes, adultas o adultas mayores, un promedio de 53% de mujeres inmigrantes reconocieron haber sufrido violencia en algún momento de su vida.
Y, en promedio, 14 % de los inmigrantes reconocieron haber ejercido violencia de pareja durante el último año, y el 12.8 % admitió haberlo hecho alguna vez.
Además, el estudio nos muestra que son muchas las variables que limitan el acceso de las mujeres inmigrantes a la justicia y la ayuda formal:
- Miedo a la deportación que disuade a muchas de contactar a la policía.
- Dependencia económica y emocional del agresor, que refuerza el ciclo de control.
- Barreras lingüísticas y culturales, que dificultan la comunicación con autoridades.
- Desconocimiento de derechos, especialmente entre quienes viven sin estatus legal.
Precisamente, por estas por estas razones y como abogado de inmigración, puedo decir que la violencia contra las mujeres inmigrantes no es solo un asunto privado: es el reflejo de una estructura social que las ubica en un lugar de desventaja frente a la ley y la protección estatal.
El miedo como frontera invisible
| HALLAZGO | PORCENTAJE |
|---|---|
| Miedo a contactar a la policía | 75.60% |
| Temor a acudir a la corte | 70.30% |
| Mujeres que decidieron no denunciar ni acudir a la justicia | 50% |
| Aumento de consultas sobre procesos migratorios | 79.70% |
Revisemos ahora los datos de la Alianza para Sobrevivientes Inmigrantes (AIS por sus siglas en inglés) que muestran que el miedo sigue siendo la frontera más difícil de cruzar.
La información que revisaremos fue publicada en el informe Miedo y silencio: perspectivas de 2025 de defensores de sobrevivientes inmigrantes, en la que encuestaron a 170 defensores de víctimas.
Los datos revelan que el 75.6 % de los encuestados afirma que las sobrevivientes temen llamar a la policía por miedo a ser deportadas o a que se involucre al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Así mismo, un 70.3 % asegura que muchas evitan ir a las cortes, por miedo a ser identificadas como inmigrantes indocumentadas.
La mitad de las mujeres que enfrentaron ese temor decidió no denunciar ni pedir ayuda. Y, desde finales de 2024, el 79.7 % de las defensoras reportó un aumento en las consultas sobre procesos migratorios, incluso entre mujeres con residencia legal.
En síntesis, el miedo a la deportación pesa más que la posibilidad de recibir justicia y la amenaza migratoria se convierte así en un mecanismo de control indirecto que perpetúa el silencio y la impunidad.
Una vía de protección que aún no alcanza
| AÑO | SOLICITUDES RECIBIDAS | APROBADAS | NEGADAS | TASA DE APROBACIÓN (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 50,929 | 7,819 | 3,872 | 15.35% |
| 2024 | 70,171 | 11,866 | 2,642 | 16.91% |
| 2025 | 67,677 | 38,856 | 3,590 | 57.4% |
Los datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) muestran una evolución significativa en las solicitudes presentadas bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) entre 2023 y 2025. Durante este periodo, el número de autopeticiones, a través del formulario I-360, pasó de 50.929 en 2023 a 70.171 en 2024, un aumento del 38 % en un solo año. Sin embargo, las aprobaciones no crecieron de forma proporcional, ya que en el 2023 alcanzaron el 15.3 % (7.639), mientras que, en 2024, llegaron al 16.9 % (11.928).
Sin embargo, el 2025 marcó un punto de inflexión. Las aprobaciones reportadas se dispararon hasta 38.856, con una tasa del 57 %, pero detrás de esa aparente mejora hay un dato clave: con corte a junio, más de 200.000 casos seguían pendientes, lo que refleja un sistema saturado y con demoras persistentes que pueden prolongarse durante años.
La vía VAWA sigue siendo una herramienta crucial, pero su efectividad real depende de la capacidad del USCIS para reducir el atraso administrativo, simplificar los requisitos probatorios y garantizar decisiones rápidas, especialmente en los casos donde hay riesgo de violencia o deportación.
Los datos, aunque fríos, narran una misma historia: la violencia doméstica entre mujeres inmigrantes está creciendo más rápido que la capacidad del Estado para responder. El sistema migratorio, pensado para proteger, se ha convertido en muchos casos en una barrera que retrasa la justicia y prolonga el miedo. Mientras las solicitudes de protección se acumulan y los refugios se llenan, miles de mujeres siguen esperando algo más que una aprobación en papel: esperan una respuesta humana y efectiva que las proteja antes de que sea demasiado tarde.
Una crisis que el sistema aún no logra contener
En conclusión, entre 2023 y 2025, más de 188.000 mujeres inmigrantes solicitaron protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), sin embargo, solo el 57 % de los casos fueron aprobados en 2025, tras años en los que la tasa no superaba el 17 %, aun así, el volumen de peticiones revela un sistema que sigue desbordado con más de 200.000 solicitudes represadas.
En los refugios y líneas de ayuda, la brecha es igual de profunda. Según la Red Nacional contra la Violencia Doméstica (NNEDV), 77.292 mujeres inmigrantes recibieron atención el último año. Estados como Nueva York con 8.892 víctimas atendidas; Texas con 6.427) y California con 5.413, concentran la mayor demanda, mientras otros, con menos infraestructura, apenas logran registrar los casos.
El miedo también pesa: el 75 % teme contactar a la policía, y el 70 % evita acudir a las cortes por riesgo de deportación. Así mismo, la composición migrante acentúa la desigualdad. México con 22.1 % aporta la mayor participación, seguido de India con 5.6 %, Filipinas con 5.2 % y China con 5.1 %.
En conjunto, los datos reflejan un desequilibrio profundo: por cada mujer que logra acceder a ayuda, otra queda sin protección; y por cada víctima que alcanza un alivio migratorio, hay al menos diez más que permanecen atrapadas entre la violencia y la incertidumbre. La verdadera brecha no se mide solo en cifras, sino en el vacío que existe entre pedir ayuda y recibir una respuesta.